Morelos: Anatomía de una Crisis de Seguridad entre la Primavera Eterna y el Miedo Persistente PARTE I
- victoriasaadipalac
- 15 oct 2025
- 3 Min. de lectura
La Geografía del Miedo: Percepción Ciudadana vs. Realidad Estadística
En el análisis de cualquier crisis de seguridad, existe una tensión fundamental entre los datos duros de la incidencia delictiva y la percepción subjetiva de la población. En el caso de Morelos, esta brecha es un abismo que define la crisis misma. Mientras las autoridades estatales a menudo destacan reducciones en delitos específicos de alto impacto, la ciudadanía vive en un estado de temor casi unánime. Esta sección argumenta que, en un contexto de colapso institucional y desconfianza generalizada, la percepción pública no es una distorsión de la realidad, sino un barómetro más preciso y holístico de la verdadera condición de seguridad. Refleja la suma de la victimización directa, la violencia ambiental, la certeza de la impunidad y la erosión de la vida pública, factores que las estadísticas oficiales, a menudo incompletas o selectivamente presentadas, no logran capturar.
Un Estado Asolado por el Temor: La Evidencia de la Percepción
Los datos sobre la percepción de inseguridad en Morelos son categóricos y devastadores. No dibujan la imagen de una población preocupada, sino la de una sociedad sitiada por el miedo. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), ambas coordinadas por el INEGI, proporcionan una evidencia irrefutable de esta realidad.
De manera consistente durante el periodo 2024-2025, Morelos se ha posicionado como la entidad federativa donde la población se siente más insegura en todo México. La ENVIPE 2024 reveló que un abrumador 90.1% de los morelenses mayores de 18 años considera que vivir en su estado es inseguro.3 Esta cifra no solo coloca a Morelos en el primer lugar nacional, por encima de estados con conflictos históricamente más visibles como Guanajuato (87.5%), Zacatecas (87.4%) y el Estado de México (87.3%), sino que también confirma una tendencia de largo plazo.2 Informes periodísticos, citando al mismo INEGI, señalan que esta percepción superior al 90% se ha consolidado entre 2024 y 2025, culminando una década en la que el indicador ha superado consistentemente el 80%.1 Esto demuestra que la crisis no es un evento agudo, sino una enfermedad crónica del tejido social e institucional del estado.
El epicentro de este miedo se localiza en la capital, Cuernavaca. Lejos de ser un oasis de seguridad, la ciudad se encuentra entre las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad del país. En marzo de 2024, la ENSU registró que el 87.0% de sus habitantes se sentían inseguros, una de las cifras más altas a nivel nacional.6 Esta tendencia se mantuvo a lo largo del año, con mediciones que oscilaron hasta el 83.8% en junio de 2025, mostrando un incremento en comparación tanto con el trimestre anterior como con el mismo periodo del año previo.7 La capital, que debería ser el centro neurálgico de la gobernabilidad y la seguridad, es en realidad un reflejo concentrado del temor que aflige a toda la entidad.
Este miedo generalizado se traduce en una parálisis de la vida cotidiana, donde los espacios públicos se han convertido en zonas de riesgo. Las estadísticas detallan una geografía del temor: el 87.4% de la población se siente insegura en los cajeros automáticos en la vía pública, el 65.0% en el transporte público y el 63.7% simplemente en las calles.3 La noche borra por completo la sensación de seguridad; apenas un 26.3% de los morelenses se siente seguro al caminar solo por los alrededores de su vivienda después del anochecer.3 El hogar, tradicionalmente el último refugio, tampoco es inmune, aunque es el lugar donde la percepción de inseguridad es menor (27.3%).3
La consecuencia inevitable de esta atmósfera es la autocensura y la reclusión. El miedo ha forzado a los ciudadanos a modificar sus rutinas y a abandonar actividades esenciales. Un dato revelador es que el 29.1% de la población ha dejado de usar el transporte público por temor a ser víctima de un delito.3 Este no es un simple inconveniente; es la claudicación de un derecho fundamental a la movilidad y el acceso a la ciudad, impuesto no por el Estado, sino por la amenaza omnipresente del crimen.
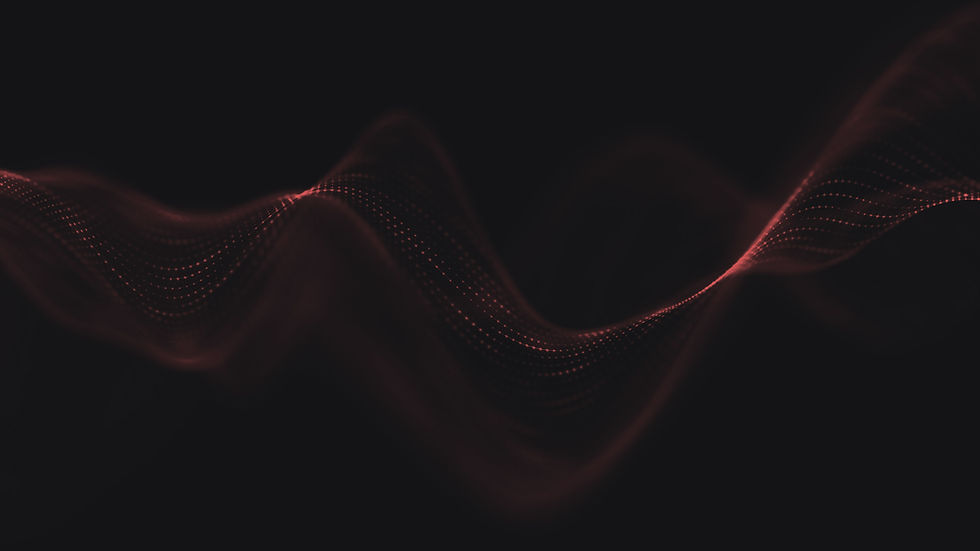



Comentarios